Por dos décadas, Alejandra Estrada García ha mantenido viva la esperanza de ver libre a su esposo, Juan Carlos Michaca. Lo ha hecho mientras cría a sus dos hijos —de 14 y 12 años—, quienes han crecido entre visitas a penales, audiencias aplazadas y marchas en busca de justicia. Desde 2005, año en que fue detenido, Alejandra ha sostenido una lucha constante que se transformó en un movimiento colectivo que hoy levanta la voz por quienes, como él, fueron víctimas de detenciones arbitrarias y tortura.
La vida de una familia en la resistencia a través del arte
Era de madrugada cuando todo cambió. Alejandra recuerda con precisión aquel momento en el que su casa fue irrumpida por policías ministeriales. Nadie entendía lo que pasaba, solo escuchaban gritos y amenazas. En medio del caos, se llevaron a su esposo, entonces un joven de 19 años, tras allanar su domicilio en la madrugada. Policías ministeriales, se lo llevaron junto a otros dos hombres.
Juan Carlos Michaca, esposo de Alejandra fue detenido en su domicilio
Desde ese instante, Alejandra comenzó una travesía que aún no concluye. Aquella madrugada marcó el inicio de un proceso lleno de irregularidades, extorsiones y violencia.
El traslado fue brutal, según señala, Juan Carlos fue sometido, golpeado y acusado de un crimen que desconocía. Alejandra recuerda cómo cada hora de esa noche se convirtió en una pesadilla interminable, su esposo fue trasladado al MP de Ecatepec y asegura que fue amedrentado y torturado en el trayecto y durante su detención.
Pese a que se han presentado pruebas de su inocencia no han logrado la amnistía
El abuso fue sistemático. A pesar de que los otros jóvenes detenidos fueron liberados en poco tiempo, Juan Carlos permaneció preso y con el paso de los años su situación se volvió más incierta. En medio del dolor, Alejandra también tuvo que enfrentar el desdén de quienes representaban la ley, pues relata que en una ocasión, uno de los mismos funcionarios encargados del caso le pidió que renunciara a la lucha El Ministerio Público que llevaba el caso de su esposo en el penal, sabía que era inocente porque le dijo que “ni trayendo al verdadero culpable iba a salir”, señaló.
Los primeros pasos de una lucha.
Durante los primeros años, Alejandra enfrentó sola la burocracia y la indiferencia de las instituciones. Su insistencia la llevó a tocar puertas, a buscar ayuda en organismos de derechos humanos y a aprender por sí misma el lenguaje jurídico para defender a su esposo.
“Cuando yo comienzo con esta negativa de las autoridades, de las instituciones, la misma Codhem no realizó la investigación que en su momento se requería y al sentirnos con este abandono empecé a escuchar de organizaciones y fue que yo acudí a esta organización que es el Prodh, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, hace como 15 años”, recordó.
El tiempo pasó y su persistencia empezó a dar frutos. Las organizaciones comenzaron a tomar en serio su caso, y Alejandra se convirtió en una voz firme y preparada e incluso se enteró de que el recurso de amparo para su marido no fue presentado.
Su conexión con el Centro Prodh la acercó a casos emblemáticos y a abogadas comprometidas con causas similares, como el de Jacinta Francisco Marcial, la indígena acusada de secuestro. Aunque en un inicio no fue fácil lograr acompañamiento, eventualmente halló aliadas que siguen con ella hasta hoy.
La búsqueda de justicia la llevó también a otras organizaciones. Alejandra entendió que la lucha debía continuar, aún si las puertas se cerraban.
Encontró en la colectividad una manera de resistir. En su búsqueda, se encontró con la asociación Documenta donde dan talleres para familiares de las personas privadas de la libertad, para comprender el lenguaje jurídico, relató.
Allí conoció a la otra abogada que actualmente también asesora el caso de Juan Carlos, Roberta Cortés.
Entre la tortura y el abandono institucional.
El reconocimiento de la tortura fue uno de los puntos clave en el camino por la libertad de Juan Carlos. Durante años, Alejandra insistió en que se investigara la violencia ejercida durante su detención. La presión de las abogadas y la intervención de especialistas permitieron reabrir la carpeta sobre tortura, aunque los avances han sido lentos.
El traslado a un penal privado en Oaxaca significó otro golpe. A la distancia, Alejandra tuvo que enfrentar un sistema aún más hostil.
A pesar de todo, Alejandra no se detuvo. Encontró apoyo en redes de personas que habían pasado por situaciones similares. Junto con otras familias, comenzó a transformar el dolor en organización.
En ese momento el eco del silencio era solo interrumpido por los recuerdos. A pesar del miedo, la familia decidió no quedarse quieta. A través de las abogadas, quienes se convirtieron en dos grandes soportes de lucha, llegó el contacto con la Red Nacional de Peritas y Peritos Independientes, quienes realizaron el Protocolo de Estambul que confirmaría las secuelas de tortura que Juan Carlos sufrió tras su detención.
El caso se había convertido en una montaña de papeles. Carpetas con sellos, oficios acumulados y promesas rotas. Cada trámite representaba meses de espera y cada avance era una batalla ganada. Sin embargo, fue en el acompañamiento de otras familias donde hallaron una forma de resistencia colectiva.
La fecha marcó un antes y un después: el día en que decidieron salir a las calles. No como un acto de desesperación, sino como una estrategia para visibilizar lo que el expediente no lograba transmitir: la humanidad de Juan Carlos y el dolor de una familia que no se resigna.
Una lucha a través de la música
El movimiento por la libertad de Juan Carlos no solo ha sido jurídico, también ha sido cultural. A lo largo de los años, han encontrado en la música, el arte y la palabra un refugio y una forma de protesta. Para ellos, la cultura no es un adorno sino un estandarte: el medio por el cual el dolor se convierte en esperanza. Uno de sus hijos compuso una canción para su padre, que suena en cada manifestación como un himno íntimo de resistencia.
Fue en 2024 cuando realizaron una de sus movilizaciones más importantes. Cerraron la autopista a la altura de Lerma. Llevaban mantas, lonas, fotografías de personas injustamente presas y, sobre todo, un escenario improvisado con música y poesía. Querían ser escuchados sin gritar, querían que el arte contara su historia.
El acto no fue improvisado. Llevaban un documento detallado, pruebas, informes y solicitudes específicas. No pedían favores, exigían la revisión de un expediente que llevaba veinte años acumulando polvo.
“A consejería jurídica llegamos con la consigna de pedir que el caso de mi esposo fuera revisado a fondo y que fuera estudiado para que nos dieran alguna posibilidad de libertad. Nosotros llevábamos este proyecto de amnistía o indulto, o en su defecto el incidente de inocencia. Hablamos de esto, llevábamos lo de su integridad física en el penal de Oaxaca; nos preocupaba porque es un penal complicado, de máxima seguridad, ya incluso había bajado 40 kilos, necesitábamos ya regresarlo, aparte de toda la afectación que eso había causado en nuestra familia”, explicó.
La reunión fue grabada por un integrante de la organización El Observatorio. Ella entró acompañada de sus hijos y de sus suegros. Su hijo mayor, con un acordeón entre las manos, pidió al funcionario escuchar la canción que le había compuesto a su padre. Aquella melodía quebró el protocolo político y, por un instante, el dolor se volvió visible.
“Cuando llegamos con estas propuestas, todo el estudio del expediente, a 20 años. Cuando nos atendieron después del cierre que hicimos y horas que estuvimos, entró un integrante de una organización que se llama El Observatorio, que nos ayudó a grabar el momento para tener evidencia: mis suegros, mis hijos y yo. Mi hijo entró con el acordeón, le pidió al consejero que escuchara la canción que le compuso a su papá. Él dijo que, como nos veía, la prioridad era regresarlo y se comprometió, también dijo que iban a estudiar el caso y cuando regresaran le iban a dar velocidad”, narró.
La promesa trajo esperanza. Pero el tiempo volvió a pasar, y con él, la burocracia y el silencio a pesar de que el regreso de Juan Carlos a la entidad se concretó hace apenas un mes.
“Estuvimos presionando un poco a consejería jurídica, pero nos dijeron que en este caso primero tenía que estudiar el caso la defensoría jurídica y estuvimos tras el director en ese momento. Sabemos que dejó el estudio y el siguiente paso era que pasara a consejería jurídica para ver las opciones, pero ahí nos quedamos. Esto fue en febrero, cuando terminó su estudio, y hasta la fecha no nos han avisado. Ya tenemos una cita, pero ha sido por la presión que también hacen las abogadas que no nos han dejado”, comentó.
El rostro de su esposo permanece en fotografías que cuelgan en su casa. Los años han pasado, los niños han crecido, y aunque su vida continúa, el vacío se mantiene. La fortaleza de esta familia no se ha sostenido solo en la fe o en el deber, sino en el amor que los mantiene unidos, en el deseo de que la verdad prevalezca.
La historia de Juan Carlos no solo es una historia de injusticia, sino también de resistencia. Una que ha sido sostenida por la mujer que decidió no rendirse, por los hijos que han aprendido a luchar desde el arte y por una red de personas que entienden que la libertad no se pide, se conquista en un mundo en donde hay abogados que lucran con el dolor ajeno y un sistema burocrático que hace lentos los procesos administrativos.
Cargar con la ausencia
En el trayecto, la lucha no ha sido solo jurídica o política, sino también emocional. La madre ha tenido que ser al mismo tiempo sostén económico, guía emocional y defensora de derechos humanos. La infancia de sus hijos se ha entrelazado con asambleas, marchas y visitas a penales y su adolescencia ha estado marcada por la ausencia de su padre.
Aun así, se ha negado a que el dolor se convierta en derrota. Desde hace años ha convertido las lágrimas en acción y la impotencia en organización. Cada vez que se levanta para hablar en una manifestación o redacta un oficio, lo hace también por otras familias que viven el mismo infierno. El estigma social se suma a la carga que implica sostener una causa durante dos décadas. Sin embargo, insiste en que la clave está en la voluntad: la de los funcionarios, la de los jueces, la de una sociedad que mire con empatía los casos de quienes fueron condenados sin pruebas sólidas.
Los actos públicos, con poesía, danza y teatro, se han convertido en una manera de resistir sin odio, de hacer visible lo invisible.
Continúa leyendo:
- Gobierno y refresqueras acuerdan reducir 30% el azúcar
- Gabinete Estado de México: ¿Quién es Armando González? nuevo director de Personal de la Oficialía Mayor
- Nezahualcóyotl se suma al envió de víveres en apoyo a familias en Veracruz
- Gabinete Estado de México: ¿Quién es Miguel Ángel Sánchez González? nuevo director del Instituto del Deporte
- Gobierno y refresqueras acuerdan reducir 30% el azúcar
¡La Jornada Estado de México ya está en WhatsApp! Sigue nuestro CANAL y entérate de la información más importante del día.
PAT
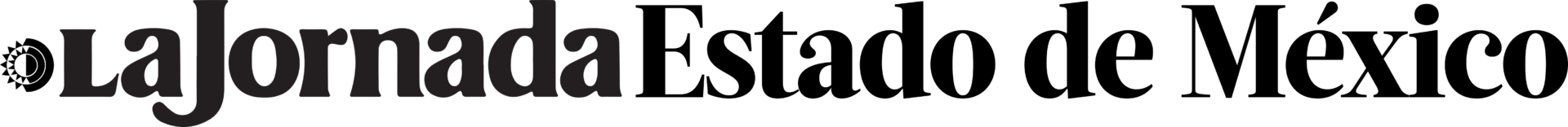
/https://wp.lajornada.prod.andes.news/wp-content/uploads/2025/10/image-179.png)
